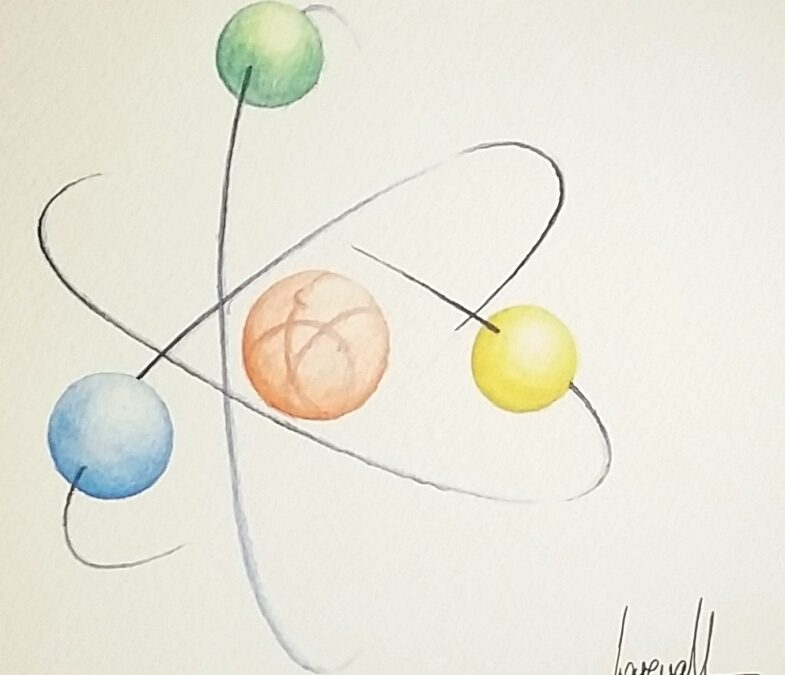Al volver a casa después del trabajo pasé por un pequeño parque para niños, estaba desierto y un columpio vacío se balanceaba al ritmo del viento; me senté en él y dejé que la brisa del mar me columpiara al compás del vaivén de las olas; la suave luz del atardecer me envolvía mientras observaba como la gran esfera de fuego descendía en total confianza hasta quedar suspendida sobre la línea que une el cielo y el océano. Al observarla sentí como la llama de la vida se encendía en mi corazón y fluía por mi cuerpo en todas direcciones, como ríos de fuego que van cauterizando las heridas abiertas de nuestras vivencias, de encuentros y desencuentros, de deseos y apegos, de amor y desamor, de confianza plena y traición perversa. Vuelvo a sentir la caricia de la brisa del mar. Salto del columpio y vuelvo a casa mientras las estrellas se veían dobles, unas brillando en el cielo y otras brillando en el mar.
El fulgor del sol me despertó. Volví a sentir como la llama de la vida recorría mis venas y me llenaba de hondos sentimientos de fuerza y vitalidad. Hoy, como cada sábado, me preparo para ir a caminar por el borde del acantilado que bordea al inmenso océano. Es un camino sinuoso de tierra y piedras que asciende con lentitud hasta un llano donde se ven unas murallas majestuosas, orgullosas y bellas de piedra volcánica que nacen en las profundidades marinas y se alzan desafiantes al infinito azul. Una de esas montañas siempre me ha hechizado y atraído con la fuerza de un imán; su cima es una cara perfecta que mira al cielo y tiene la boca abierta para recibir el agua que las nubes le regala y ella, a su vez, la entrega al océano a través de su bella cascada. Un rugido proveniente del océano me advierte que respete ese lugar que antaño fue un reino sagrado lleno de vida y alegría, cuya magia se esparce por todas partes como el perfume de las flores silvestres. Me quedo atónita por esa advertencia y aclaración. En contraste con esa fuerza casi violenta del océano, oigo el dulce canto de las golondrinas que juegan en el aire en total confianza celestial.
Hoy percibo una extraña sensibilidad en mi interior. Me siento en una roca para mirar, embelesa el paisaje y contemplo un auténtico espectáculo, el movimiento de la vida: —el baile de las aves al compás del aire. Las olas que chocan contra las grandes murallas espolvoreándolas de copos de nieve y, en su caída, oigo sus risas. A lo lejos delfines saltarines que provocan mi sonrisa. Diamantes que tejen un manto plateado sobre las aguas. Piedras que guardan en su interior el fuego de los volcanes. Flores silvestres, blancas, amarillas, verdes y violetas que conversan y dejan su fragancia para todos los caminantes—. Observando el espectáculo comprendí que todo está entrelazado y todos los seres que habitan en el planeta —agua, montaña, gaviota, delfín, piedra, flor, ser humano— respiramos el mismo aire, bebemos la misma agua y nos alimentamos de la misma tierra. El susurro de una vieja canción me saca de mi embeleso, miro a la montaña que parece sonreír al verme sobresaltada.
“A cámara lenta, mi cabeza gira hacia el horizonte. Veo una dama etérea que emerge entre dos olas lejanas y se acerca a mí con pasos aéreos. Estoy fascinada, su sonrisa ilumina el lugar y me llena de serenidad; coge mi mano, nos levantamos y caminamos por un sendero de lazos dorados. Me lleva a la ciudad de cristal hecha de piedras de luz de cuarzo, rubí, zafiro, ámbar; caminamos por una vereda de ámbar hasta llegar a una pirámide brillante, luminosa, cristalina, de color azul, zafiro, su belleza es colosal. La señora etérea no entra y me espera fuera. Al poner mis pies sobre el zafiro azul, una cálida sensación me acoge y envuelve; siento una confianza total y no me opongo a lo que pueda pasar. Percibo como una espiral de luz azul, zafiro y diamantes me eleva hacia el vértice de la pirámide, donde una puerta se abre al espacio radiante y puro de la luz blanca y dorada. Vuelvo a sentir como la calidez de esa luz me envuelve y me transforma en luz eterna. Sé que estoy de nuevo en casa. A través de un rayo blanco cristalino observo un lugar majestuoso de una perfección y belleza sublimes, hasta tal punto que el universo entero contiene su aliento y se rinde ante esa perla que vibra en los confines del universo. Gaia es su nombre. Gaia es conciencia pura de vida, alegría y amor; es el planeta donde conviven reinos diferentes de seres vivos, entre ellos el ser humano, obra maestra del Creador. Para que la conciencia de la belleza, de la vida y de la alegría pudiera manifestarse se les dio una apariencia externa y, además, al ser humano se le dotó de una conciencia espiritual superior, siendo dicha conciencia el baremo de su experiencia terrenal a partir de los pensamientos, sentimientos y actos.
Al no existir tiempo ni espacio en el rayo cristalino, la historia de la humanidad se manifestó en el presente eterno: desde el comienzo de la historia de la humanidad el ser humano se convirtió en un vagabundo errante al centrarse en la codicia, avaricia, egoísmo, lo que ha provocado guerras y más guerras, generando miedo, sufrimiento, miseria. Entre tanto tormento y ruinas, el ser humano ha ido tejiendo velos densos con hilos de tinta negra para esconder su violencia y vergüenza. En el presente vive en un olvido total de mentiras y mezquindad, cayendo en su propia trampa. Ese terrible escenario de hace miles de años no ha cambiado en el presente momento. Hay tanta miseria humana que la perla del universo, Gaia, llora de dolor y pena e implora, una vez más, a los seres humanos, que tomen conciencia del daño que provocan al destruir todo e incluso a ellos mismos y les recuerda que todos los seres que viven en el planeta tienen los mismos componentes que ella. También insiste al ser humano que recuerde que es el único ser vivo en el planeta que tiene la capacidad de elevarse hacia la luz o caer en la más profunda oscuridad, todo depende de su elección”.
Volví a sentir el viento en mi cara, dos lágrimas tibias caían por mis mejillas, la mujer etérea se había ido; miré hacia el océano de luces plateadas y vi que la huella de pasos aéreos formaba una estela azul, blanca y dorada.
Con esa visión, comprendí que perdemos nuestro tiempo en elucubraciones, dejándonos arrastrar por corrientes que nos llevan de un lugar a otro sin comprender el verdadero sentido de la vida. Gastamos energía y tiempo en ir de un error a otro, de encadenarnos a los miedos, de desear lo que no tenemos, de querer poseer sin importar el daño que causamos. Nos hemos olvidado de nuestra conciencia y en lugar de elevarnos caemos en la trampa de la sombra, transformándonos en autómatas al no usar el don de la observación —hacemos las cosas sin pensar, sin armonía, sin amor–de ahí todos los males que vivimos. Nuestra vida es una caricatura, una máscara donde lo esencial de la persona se ha borrado de tanto ignorarlo. Hay que trascender el velo de la ignorancia, de nuestro ego si queremos llegar a ser seres humanos verdaderos, sin etiquetas, aceptando al otro en lo que es y no en lo que queramos que deba ser; dejar de pensar en forma binaria y aceptar la multiplicidad para llegar a la unidad.
También es importante saber leer en las apariencias de las palabras que nos atraviesan el alma y que nos ayudan si van cargadas de sabiduría celestial que es la antorcha que ilumina la noche del mundo. En cambio, si hay ausencia de sabiduría, fabricamos flechas de emociones reprimidas. Cuando la certitud de las cosas que creemos que es se va, nosotros también nos alejamos de nuestro centro y caemos, a no ser que estemos bien atados a ese eje de la sabiduría. Supe que no podemos huir del destino, pues tarde o temprano nos encuentra y llama a nuestra puerta.
Miré a la montaña, no sé si era ella o yo la que sonreía, vi su cascada de colores mientras los rayos del sol la acariciaba. Una mariposa blanca revoloteó frente a mí con su belleza, elegancia, fragilidad, confianza y sabiduría, recordándome que lo mejor de nuestra vida es no olvidar la relación entre el cielo y la tierra, pues estamos concatenados al universo.
Volví a casa para reflexionar y escribí esta historia para no olvidar que el perfume de las flores silvestres y la huella de la estela azul, blanca y dorada son la magia de un efímero momento que es el eterno universo.
(Dibujo Lorena Ursell, “La Naturaleza Sagrada del Ser Humano”)